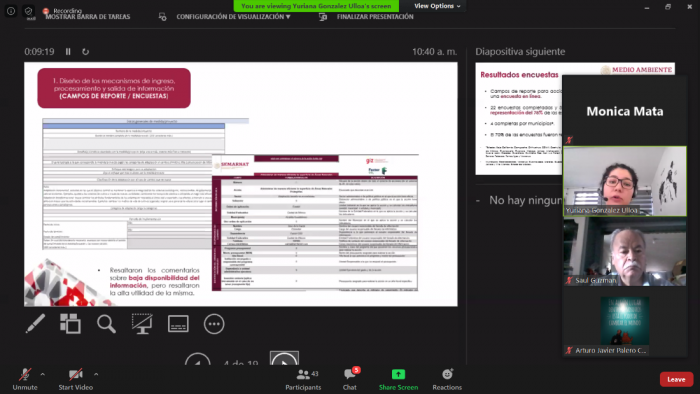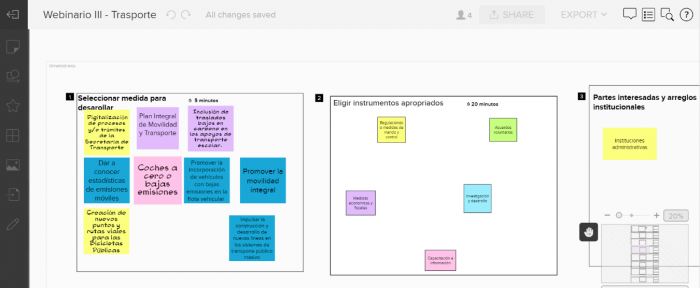La Taxonomía es un marco de referencia (con criterios e indicadores) que permite clasificar, organizar y evaluar diversas subramas y actividades económicas de acuerdo con su contribución con los objetivos en materia de cambio climático y/o sustentabilidad del país. Es decir, una clasificación de qué es verde y qué no. El Marco de Reporteo es el mecanismo que acompaña a la taxonomía para incluir los elementos de sustentabilidad en la operación de un banco y, con ello, monitorear flujos de inversión y reportar resultados.
La Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) y la Asociación de Bancos de México (ABM) han impulsado el desarrollo de una metodología para la taxonomía de finanzas verdes y un marco de reporteo para la banca mexicana a través del proyecto “Diseño y pilotaje de un marco de reporteo para financiamiento verde en la banca comercial en México”.
El inicio del proyecto consistió en considerar las experiencias existentes. Por un lado, las internacionales, para entender las mejores prácticas; y por otro lado, las nacionales, para asimilar las necesidades y capacidades locales. Al referirnos a las principales iniciativas internacionales, como son las taxonomías de China, la Unión Europea, y Climate Bonds Initiative, también se buscó entender su metodología para armonizar el desarrollo de este proyecto, con miras a poder ser parte de un sistema de taxonomías mundiales que le den certidumbre al inversionista.

Iniciativas internacionales
En el año 2012, China fue el pionero en el desarrollo de un sistema financiero verde al estandarizar una serie de políticas, arreglos institucionales y regulaciones para dirigir los fondos privados hacia la industria verde. Los entes reguladores del país diseñaron dos taxonomías: créditos (2013) y bonos verdes (2015). Ambas taxonomías son de aplicación obligatoria, tienen el objetivo de construir un sistema financiero verde integral y orientan la asignación de recursos principalmente a proyectos de reducción de emisiones, prevención de la contaminación y ahorro de energía.
En 2018, a partir de la publicación del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, se elaboró el informe técnico de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles, publicándose en marzo de 2020.
Consiste en un marco metodológico a partir del cual se obtienen unos Criterios de Evaluación Técnica que definen el nivel en el que los sectores y actividades económicas tienen sustentabilidad ambiental. Estos criterios fueron elaborados para más de 70 actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. La Unión Europea tiene seis objetivos ambientales que deben cumplirse y los proyectos que sean financiados, para obtener la etiqueta de “verde”, deben procurar no hacer “daño significativo” a ninguno de ellos durante su ciclo de vida.
Esta taxonomía fue diseñada para ser utilizada tanto por los Estados miembro de la Unión Europea como por los participantes del mercado financiero que ofrecen productos etiquetados como “financiamientos o inversiones sostenibles”, en este sentido es de utilidad para diversos instrumentos financieros. Por su complejidad, alcance, legitimidad ante los reguladores financieros, transparencia y alineamiento con la ciencia, se considera como el punto de referencia mundial.
Climate Bonds Initiative (CBI)
Su taxonomía tiene por objetivo orientar a los emisores e inversores de bonos verdes y climáticos; desarrollada desde 2013 y actualizada regularmente basándose en la ciencia, el surgimiento de nuevas tecnologías y en los estándares de CBI. Es un referente para gobiernos y reguladores interesados en garantizar la integridad verde de los nuevos productos financieros.
Experiencias mexicanas
El sistema financiero mexicano aún no cuenta con una taxonomía de financiamiento verde; sin embargo, existen diversas iniciativas para un marco de desarrollo de las finanzas verdes que posicionan al país a la vanguardia en América Latina en la materia.
- Protocolo de Sustentabilidad de la Banca (2016). Impulsado por la ABM con el objetivo de participar en la transición de la economía mexicana hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono. Actualmente tiene 26 instituciones adherentes.
- Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (2016). Foro de intercambio de experiencias y de generación de propuestas del sistema financiero para avanzar la agenda de finanzas verdes.
- Primera propuesta de un marco de reporteo de financiamiento climático para la banca comercial (Proyecto interno ABM-GIZ, 2017). Proyecto germinal del actual sobre un marco de medición, reporteo y verificación de los flujos financieros climáticos en la banca comercial.
- Metodología para la evaluación del impacto en Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (SHCP-SEMARNAT, 2019). Su objetivo es orientar el análisis del financiamiento público, integrando criterios, definiciones e indicadores que permitan vincular e identificar la aportación del Gobierno Federal al cumplimiento de los compromisos y objetivos de México en materia de Cambio Climático.
- Metodología de FIRA para el Primer Bono Verde en Agricultura (2019). Metodología para certificar el primer bono verde mexicano en agricultura e identificar inversiones verdes que faciliten la transformación de la producción de ciertos cultivos de producción en campo abierto hacia una bajo el sistema de la agricultura protegida.
- Financiamiento y certificación de infraestructura ambiental a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Más de 250 proyectos de infraestructura ambiental certificados y financiados en la región fronteriza México – Estados Unidos.
Mejores prácticas bancarias
Adicionalmente, se identificó que cinco bancos comerciales con operaciones en México −representando el 69% de los activos totales de la banca− cuentan con una estrategia de sustentabilidad; cuatro de ellos contemplan una meta financiamiento verde y su metodología de identificación. Sectores de interés: energías limpias, eficiencia energética, edificios verdes, transporte limpio o sostenible y tecnología limpia.
Conclusiones
La revisión del contexto para el desarrollo de las finanzas verdes, así como las mejores prácticas nacionales e internacionales en su reporteo han permitido entender que un sistema taxonómico mexicano requiere de tres elementos:
- Armonización con las mejores prácticas internacionales: la certidumbre para los inversionistas en búsqueda de oportunidades en activos verdes, debe ser apoyada por la comparabilidad de los sistemas taxonómicos. No requieren ser iguales, pero si armonizados con metodologías comparables.
- Atender la realidad de la economía y los ecosistemas mexicanos, así como las capacidades concretas de las instituciones financieras. Al adecuarse a realidades diferentes, las taxonomías podrán tener un enfoque y desarrollo diferente, pero manteniendo su comparabilidad. Para ello, la transparencia en el proceso de generación de los Criterios de Evaluación Técnica es fundamental.
- Enmarcar el sistema taxonómico de finanzas verdes dentro de las iniciativas ya existentes. Este sistema debe aprovechar las iniciativas que cuentan con credibilidad, legitimidad y dinamismo. No crear estructuras paralelas que son ineficientes e innecesarias. Este punto se refiere no sólo a los mercados financieros, sino a la economía en su conjunto.