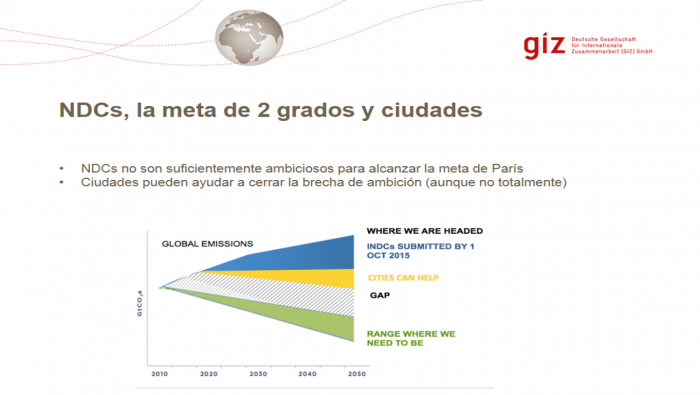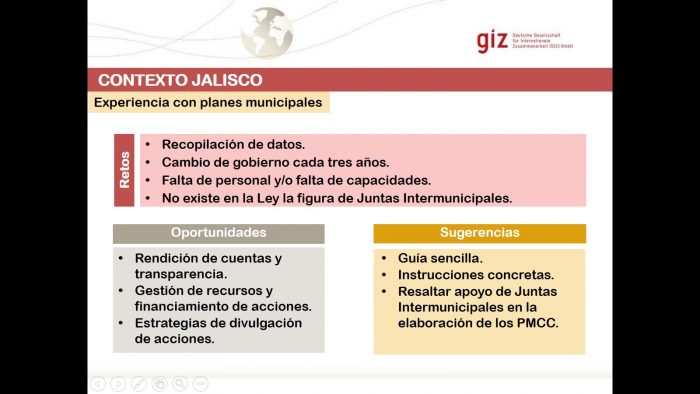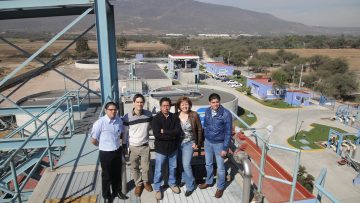Segundo Taller de Capacitación Técnica para el Sector Privado
En el 2018, México anunció crear el fundamento para una fase piloto de un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), como un instrumento costo-efectivo para fomentar la mitigación y lograr las metas climáticas del país. ¿Cómo se apoyaría al proceso de planeación e implementación de medidas de mitigación de las industrias que fueran requeridas a participar en el SCE?
De acuerdo, a las recientes modificaciones a la Ley de General de Cambio Climático, se da el mandato de establecer de forma progresiva y gradual un SCE. La fase piloto del SCE tendrá una duración de 36 meses, dando paso a una fase posterior. En este mismo sentido, se vuelve relevante para las empresas empezar a generar conocimiento para promover medidas de mitigación al interior, tomando en cuenta que algunas de estas medidas, tomarán un tiempo para alcanzar las reducciones de emisiones deseadas.

De la teoría a la práctica
Con motivo de contribuir al proceso de planeación, se organizó un Taller Especializado para el sector privado cuyo principal fin fue generar mayor conocimiento sobre las estrategias que el sector industrial debiera desarrollar para lograr el manejo de portafolios de carbono y que los asistentes pudieran recorrer los pasos necesarios para establecer un portafolio de reducción de emisiones al interior de sus empresas. Lo anterior se logró cubriendo los temas como la obtención de la línea de base de sus emisiones y desarrollo de la curva marginal de abatimiento donde se podían identificar las tecnologías más costo-efectivas a implementar. Estos temas estuvieron complementados con otros tópicos de relevancia para el sector privado, como el uso de créditos de compensación (offsets) para cumplir con las metas de mitigación, a su vez tocando temas de fuga de carbono, de la cual, se ha concluido que al momento no hay evidencia que se haya presentado en algún SCE implementado.
Resaltando la importancia de tomar en cuenta lecciones aprendidas de experiencias internacionales, se tuvieron enlaces remotos con empresas como Colbún (Chile) y PG&E (California), con el fin de compartir casos de estudio de estrategias corporativas internacionales en materia de reducción de carbono. Las estrategias se presentaron a través de la identificación de pasos a seguir, destacando buenas prácticas como: establecer equipos de coordinación multidisciplinarios, desarrollo de informes tempranos, llevar a cabo análisis de riesgos e identificación de oportunidades y, generar la colaboración con otras partes interesadas en el proceso. Finalmente, para el cierre del Taller Especializado los participantes presentaron una Estrategia de Carbono, que se fue diseñando a lo largo del taller, donde pudieron aplicar los conceptos impartidos, cuestionar su correcto entendimiento y reflexionar sobre las implicaciones del desarrollo de una estrategia baja en emisiones al interior de sus empresas.

El taller se llevó a cabo los días 10 y 11 de abril en las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Este taller fue organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dentro del marco del proyecto “Preparación de Sistema de Comercio de Emisiones en México” de la GIZ por encargo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania (BMU) y contó con la asistencia de un promedio de 35 representantes del sector industrial, incluyendo diferentes sectores como: petróleo y gas, cemento, acero, papel, generación de energía, vidrio, entre otros. El Taller Especializado es la segunda parte de una serie de talleres que comenzó con tres sesiones denominadas de Tronco Común, donde se abarcaban conceptos básicos del SCE.
Dada la relevancia de mantener el vínculo con el sector privado es prerrogativa de la autoridad seguir generando espacios que permitan la construcción de capacidades, por lo que ya se plantea la continuación de promover estas oportunidades de interacción con los diferentes sectores industriales.
Para mayor información sobre este tema, favor de contactarnos en: capacitaciones.ets[AT]giz.de